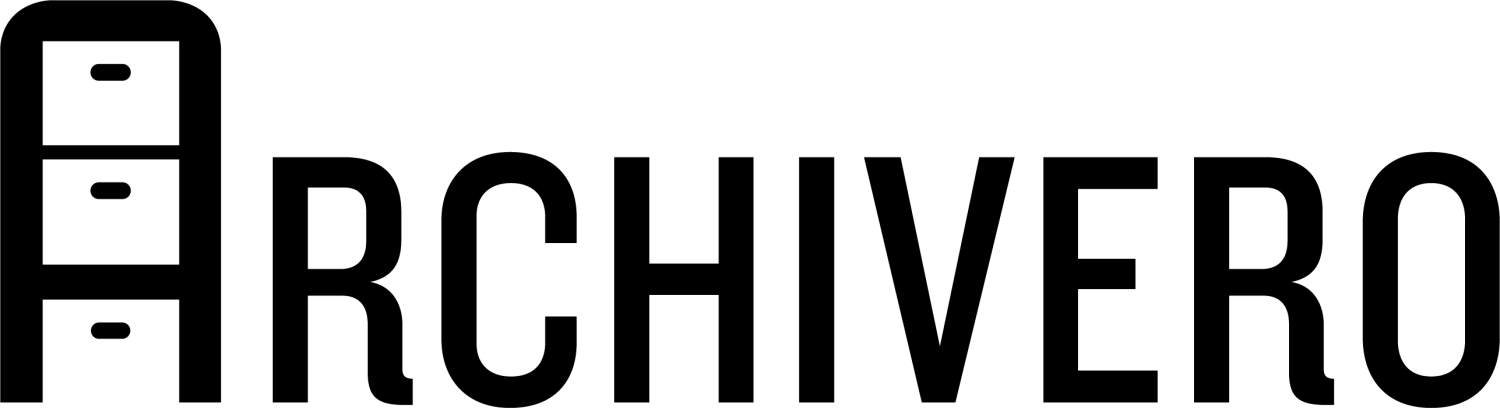El siguiente reportaje fue realizado por Laura Sánchez Ley y Archivero en la desclasificación de los expedientes y archivos. Publicado en la edición 224 de la revista Gatopardo.
Fue en aquellos días de 1984 cuando estallaron los nervios entre los pobladores de Samalayuca. Un brote psicótico que hermanó a las más de cien familias que vivían en las casitas salpicadas entre dunas y matorrales secos de este pequeño ejido enclavado en el desierto de Chihuahua.
Antes de ese año, la vida transcurría de forma ordinaria. Les gustaba la tranquilidad con la que se levantaban por la mañana a revisar la cosecha de calabaza, las caminatas con las comadres, las huellas que se hundían en la arena pesada o el lejano sonido del tránsito de los tráileres de carga por la carretera. Aquí la vida pasaba a cuarenta kilómetros de las ciudades fronterizas de El Paso y Ciudad Juárez, entre México y Estados Unidos, hasta que llegó el día en que les tuvieron miedo a las nubes.
Miedo sobre todo a las nubes gordas, negras, cargadas de lluvia que se paseaban con un cinismo peligroso por el cielo del desierto. Pero los pensamientos obsesivos de los habitantes de Samalayuca no quedaron ahí. Pronto el miedo lo extendieron al viento, ese maldito que, al igual que la lluvia, también les escupía veneno.
—Teníamos miedo de las nubes. Porque cuando se cargan, lo hacen con todo y lo que trae el ambiente. Decíamos que, si había contaminación y llovía, nos lo estaban regresando. Les teníamos mucho miedo […]. Pensábamos que [el veneno] venía en el aire. Teníamos terror. “Si pasa por encima y se viene, ¿nos contamina?” —se preguntaban—. Era algo increíble. En el pueblo después decían: “¡Ay, ay!, ¡me duele la cabeza!”.
Martha Ávila, una agricultora de 57 años, es una mujer de plática fácil, pero que al recordar la tragedia aún lanza sonrisas con dejos de angustia. Sabe que han pasado cuarenta años. Era muy joven cuando temía que aquello invisible la alcanzara con su hija recién nacida. Hoy reconoce que, a mediados de los años ochenta, todos en este pueblo de 2 500 metros cuadrados se contagiaron de una enfermedad que parecía muy real. Y, al menos para ella, los dolores colectivos empezaron cuando los camiones llegaron al pueblo con varillas y fierros viejos destartalados. Cuando las cuadrillas de ejidatarios cavaron en el desierto y construyeron siete sarcófagos de concreto. Ahí escuchó por primera vez de algo llamado cobalto-60, como una superfuente de energía que emanaba radiación, algo que podría enfermarlos a todos.
—Ay, no sabes cómo nos gustaba cazar conejos, nos gustaba mucho la carne, pero cuando enterraron las varillas contaminadas a unos kilómetros de aquí…, hasta eso dejamos de hacer.
En 1984, los pobladores de Samalayuca, acostumbrados a sembrar con la espalda encorvada sobre la tierra hirviente del desierto, dejaron de hacerlo. Algo que ni el cansancio ni el calor habían logrado. Un año entero creyeron que, cuando lloviera, el cobalto, que imaginaban como un gran metal, escurriría algún veneno que después se filtraría por el suelo arenoso. Y entonces ahí vendría el verdadero problema: cargar con la culpa de contaminar a todo el que comprara sus cosechas.
—Nosotros regamos con aguas de pozos profundos; entonces, obviamente, al extraer el agua pensábamos que estaba contaminada y, por lo tanto, también los cultivos. Tuvimos un año en que no sembramos por temor.
Los habitantes del pueblo abandonaron lo que hacían desde más de cincuenta años atrás. Intercambiaron las verduras por la leña y el carbón. Empezaron a cortar los brazos del mezquite que crecía en el desierto y los ofrecían a los que tenían para una chimenea.
—Ese año fue demasiado difícil para nosotros. Pero es que, de verdad, de todo le echábamos la culpa al cobalto. Si salían embarazadas, decíamos que era porque la pastilla no hizo efecto por el cobalto. Si les dolía la cabeza era porque el viento trajo cobalto.
El miedo incontrolable. De hecho, hubo un día en que pensaron que, cuando cayera la siguiente lluvia, una especie de ácido bajaría del cielo y desharía a todos en Samalayuca.

El 22 de febrero de 1984, tres científicos del Centro de Asistencia de Emergencia Radiológica del Instituto Oak Ridge para la Ciencia y la Educación —Karl Hubner, hematólogo; Eugene Joiner, citogenetista, y Myles Cabot, bioquímico— llegaron desde el lejano Tennessee hasta una ciudad en la que nunca antes habían estado. Ciudad Juárez ya era entonces un lugar sacudido por el boom de la maquiladora y la producción en serie: se había convertido en el verdadero imperio del checador. Y había crecido a un ritmo tan desaforado que, en los cerros, de un día para otro, se entremezclaron las construcciones modestas, en obra negra, con las impresionantes fortalezas de los que hicieron dinero con el narcotráfico.
A mediados de esa década, los ochenta, muchos migrantes mexicanos llegaron a buscar lo que no había en otras ciudades: trabajo. A cambio, entregaron el cuerpo doce horas al día y seis días a la semana para producir sin descansos. Con el paso de los años, las maquiladoras comenzaron a aparecer en cualquier predio desocupado, y con ellas los desechos y los fierros oxidados. En esa época también se instauraba el miedo colectivo al tétanos, quizás como un efecto colateral. Entonces, tras las maquilas que brotaron por la ciudad, empezaron a aparecer los “yonkes”, deshuesaderos de terrenos kilométricos, donde se levantaba una casa pequeña para recibir a clientes deseosos de intercambiar fierro y basura de las maquilas por dinero. Cientos de hombres recibían, a mano pelada, el desecho industrial, los carros, los cables de luz robados. Todo lo que
pudiera subirse a una báscula y comprarse por kilo. Ciudad Juárez, entonces, comenzaba a cubrirse de una estela de humo negro, que se mezclaba con la arena, y que en los días de viento venía arrastrada desde Samalayuca, el desierto que rodeaba la ciudad.
Aquel 22 de febrero, los científicos estadounidenses llegaron. Se bajaron de un taxi con poco equipaje, pero bien armados con un artefacto llamado Geiger, una especie de walkie-talkie que tenía una pantallita blanca que iba marcando números, haciendo tictac. Ese aparato era definitivo para saber la cantidad de radiación a la que una persona estuvo expuesta. Llegaron asustados porque, desde el Laboratorio Nacional Oak Ridge, escucharon la noticia que empezaba a correr como onda expansiva en dos idiomas. “Nuclear spill at Juárez looms as one of worst”, rezaba el encabezado de una nota en The New York Times. “Mil toneladas de varilla radiactiva, perdidas en el país”, tituló Proceso. Y es que, en ese entonces, la mayoría de las personas desconocía la magnitud de lo ocurrido en Ciudad Juárez. Pocos habían escuchado hablar de radiactividad. Esto cambiaría años después, en 1986, cuando ocurrió un accidente en la planta nuclear de Chernóbil, el cual dejó expuestas a la radiación a 8.4 millones de personas.
—Supimos por artículos periodísticos que se había transportado, desde México, acero radiactivo a Estados Unidos. Recuerdo que las mesas de los restaurantes, las patas, se habían fabricado con este acero y que quizás los clientes podrían estar expuestos en los restaurantes. Estaba trabajando en Oak Ridge, y el centro brindaba asistencia para investigar accidentes relacionados con la radiación —recuerda Cabot, científico de asc endencia española que se convertiría en una eminencia en células cancerosas.
Al llegar a Ciudad Juárez, los estadounidenses supieron que una máquina de teleterapia había sido robada de un hospital privado de la ciudad y luego vendida en uno de los cientos de yonkes del municipio. La máquina de la desgracia era una especie de robot ochentero con forma de microscopio gigante con la que se realizaban tratamientos de radioterapia. La gente se acostaba y recibía radiación desde una fuente de cobalto-60, un isótopo radiactivo sintético utilizado para tratar distintos padecimientos, como el cáncer. Conforme pasaban los días, la historia se volvía rocambolesca: los trabajadores del Yonke Fénix, desconociendo que tenían en las manos una bomba nuclear, la habían fundido con sus propias manos y sin protección alguna, y vendido a dos empresas fundidoras, donde la convirtieron en varillas y mesas industriales. Con las primeras se construyeron decenas de casas de interés social por el país, mientras que las mesas se enviaron a Estados Unidos. Parte de este material industrial desató que esta historia se conociera.
El 16 de enero de 1984, un camión de la empresa Aceros de Chihuahua transportó mesas y varilla con cobalto por una carretera de Nuevo México. El transportista se extravío en la ruta y terminó cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde había detectores de radiación nuclear. Las autoridades estadounidenses concluyeron que el material contaminado provenía de las fundidoras mexicanas y entonces filtraron la noticia a la prensa. No tardaron en aparecer en los diarios especulaciones sobre los miles de personas que estarían contaminadas y enfermas. En un principio, para los científicos estadounidenses fue una sorpresa encontrarse con personas aparentemente ilesas. Pero después hallarían los patrones.
Los juarenses les contaron que tenían náuseas raras, dolores de cabeza, diarrea y fiebre que había durado varios días; uno dijo que se le cayó el cabello; alguien más, que tenía tejido cicatrizado, y otro, que le aparecieron manchas en la piel. Gracias a un expediente en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), ahora desclasificado, sé que nombres hubo muchos. Agustín Villanueva, de dieciséis años, reportó que las uñas se le volvieron cafés, como si tuvieran arena que no se podía quitar ni con tíner. Según sus estudios médicos, algo que compartió con otros posibles casos de contacto con cobalto, fue una condición llamada azoospermia, una ausencia total de espermatozoides, infertilidad temporal.
A Pedro Torres, juarense de veintiocho años, le empezaron unos dolores de cabeza, algo anormal para él, acostumbrado al trabajo pesado en el Yonke Fénix; tenía las mismas manchas que Agustín Villanueva, pero en las palmas de las manos. Según los estudios, le encontraron oligospermia, una condición que genera menos espermatozoides de lo normal. A Ricardo Hernández, de veintitrés años, un joven que cargó con sus manos la fuente en el hospital, le encontraron una cicatriz de 3.5 milímetros en la mano, la piel muy adelgazada y con hipersensibilidad. Recuerda que todo empezó con una manchita roja, que más tarde se convirtió en ampolla y en una masa rosada. Se aplicó ungüentos que consiguió en una farmacia local.
En algunos pacientes, los rastros exteriores de la radiación comenzaban a desvanecerse. Ellos fueron localizados por la Secretaría de Salud, dos meses después del hallazgo en Estados Unidos. El plan de Cabot y sus colegas era con-
cientizar a las autoridades mexicanas de que se requeriría un monitoreo a largo plazo.
—Viajamos a Juárez para brindar asistencia y evaluar las necesidades de los pacientes. Creo que solo examinamos a cuatro, cinco, pero, en general, los pacientes no tenían conocimientos sobre la radiación. Se tomaron muestras de sangre para análisis cromosómico. Leímos algunos de los registros médicos de los pacientes mientras estábamos en la clínica. Hubo evidencia de supresión de la médula ósea, hemorragias nasales y sangrado de las encías en algunos pacientes. Un paciente preguntó si podíamos curarlo en Estados Unidos. No supe si hubo seguimiento —dice Cabot, quien se disculpa por no recordar tantos detalles como quisiera luego del paso de los años.
El bioquímico cuenta una anécdota que revela lo fácil que era encontrar contaminación radiactiva por las calles de Ciudad Juárez.
—Logramos tomar un taxi a Yonke Fénix. El conductor no sabía exactamente dónde estaba, así que encendimos
nuestros dispositivos de detección de radiación y seguimos el tictac. Lo encontramos así.
El 23 de febrero de 1984, los científicos estadounidenses informaron a la CNSNS que todas las personas que habían estado expuestas debían llevar un seguimiento de quince años. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo intentó al principio, pero con los años se rindió. La gente se había mudado. Para el 14 de diciembre, el IMSS reconoció que, en efecto, la fuente de cobalto sí había causado daños irreversibles en algunos de los examinados. Según se lee en el expediente del caso: “De los primeros enviados a la Ciudad de México, se obtuvieron los siguientes pacientes con daño irreversible. Esterilidad permanente en los tres primeros. [Los hermanos] Agustín, Pedro, Lorenzo de la Cruz”.
El IMSS elaboró, además, informes en los que se aseguraba que era “indispensable, para justificar adecuadamente las incapacidades, que se concedan, y no crear precedentes a nivel nacional que puedan resultar inconvenientes para la
industria nuclear, en general, ya que los trabajadores ocupacionalmente expuestos podrían demandar este tipo de incapacidades utilizando los precedentes de este caso”.
—Se tenía que hacer el estudio epidemiológico a largo plazo, y aquí lo que pasó es que muchas personas ya no fueron nunca al IMSS. Ellos eran los responsables de hacer el seguimiento. La idea es que de alguna manera tenían que convencer a las personas de que hicieran el estudio a largo plazo —dice el ingeniero Mario Arturo Reyes, director de Seguridad Radiológica de la CNSNS.
Tras la bomba mediática, los pobladores expuestos a la radiación en Ciudad Juárez regresaron a sus actividades, a trabajar a los yonkes, a cargar el fierro pese a las heridas, a respirar el aire amarillo y terregoso. Volvieron a llevar y traer el fierro de origen desconocido por las planicies amarronadas del desierto.

En la calle Aldama, entre banquetas cuarteadas, cables y diablitos con los que se roban la luz, a pesar del maltrato de los años, aún quedan reminiscencias de lo que fue alguna vez. Son las diez de una mañana de enero de 2023, en Ciudad Juárez, y la temperatura ronda los 10 °C. Por eso, este sábado, las calles de la colonia Bellavista están desiertas. En este barrio destacan las casas cuadradas de una planta, construidas en 1913, casas de abobe que han sido pintadas de amarillo, rosa, naranja y azul pastel. Desde los techos se alcanza a ver una valla de metal color rojo oxidado que contrasta con el paisaje, el muro fronterizo que divide a Juárez de Texas, y a dos cuadras de Aldama, un freeway de varios carriles.
—Fue un escándalo. Hubo mucha gente contaminada con el cobalto-60. Pero yo no tenía miedo, de algo se tiene que morir uno —dice Leonor Mena con calma.
Leonor Mena, de 78 años, es una de las habitantes de estas casas en Bellavista. Una señora muy norteña: anda arreglada, aunque está mirando la televisión en su casa. Lleva un suéter azul turquesa con flores bordadas con incrustaciones de bisutería. Lo que más resalta son las uñas perfectas, de unos tres centímetros de largo, con incrustaciones estilo la Rosalía. Leonor Mena fue parte de las 118 familias que en 1984 fueron afectadas por la radiación nuclear de la fuente de cobalto-60. Fue a causa de su vecino Vicente Sotelo, el aparente chivo expiatorio de esta historia.
Vicente Sotelo vivía también sobre la calle Aldama y trabajaba como técnico de mantenimiento en el Centro Médico de Especialidades, un hospital de los más antiguos de la ciudad, fundado en 1949. Su jefe era un hombre mayor, el doctor Abelardo Lemus, el villano probable de esta historia. A Abelardo Lemus, el 25 de noviembre de 1977, se le ocurrió comprar en Estados Unidos una máquina para tratar el cáncer llamada Picker C-3000, que había sido fabricada en Ohio. Al doctor le costó apenas cinco mil dólares, según la factura, y para abaratar costos se la trajo a México en su vehículo particular, sin permisos de la CNSNS. El misterio que no logra descifrarse, a cuarenta años de distancia, es por qué la máquina jamás fue utilizada y estuvo durante seis años en el almacén del hospital. Hasta diciembre de 1983, cuando finalmente fue desarmada y salió a recorrer las calles de Ciudad Juárez, contaminando todo a su paso.
Y aquí hay dos versiones. La del doctor Abelardo Lemus: que Vicente Sotelo ingresó a la bodega del hospital, burló la supervisión, evadió al personal que trabajaba de guardia en la noche y se robó la máquina que pesaba cien kilos. Y la de Vicente Sotelo: que Abelardo Lemus le pidió sacarla porque estorbaba, y que su amigo Ricardo Hernández, uno de los pacientes citados en el expediente, lo ayudó. Ambas versiones pueden leerse en extractos de la averiguación previa 79/85, presentada ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
El hecho es que, en diciembre de 1983, el equipo —que incluía la camilla de tratamiento y el cabezal con miles de cápsulas milimétricas de cobalto-60— fue sacado de la bodega con rumbo a uno de los yonkes de Juárez. La subieron a una pequeña pick-up destartalada y la entregaron en el Yonke Fénix. Después, para desgracia del barrio, a Vicente Sotelo le robarían la batería afuera de su casa en Bellavista. La camioneta contaminada de cobalto-60 permaneció cuarenta días sobre la calle Aldama, donde los chiquillos anduvieron revoloteando después de la escuela.
—La camioneta estaba ahí en el callejón. La dejaron ahí abandonada, y luego la revisaron y estaba contaminada con el cobalto-60. Salió en el noticiero, y mi hija que vive en Texas le habló a otra de mis hijas en Oklahoma. Cuando mis hijas escucharon eso, me dijeron: “¡Usted no puede estar ahí!”. Y mandaron por mí. Me tuve que ir. Duré tres años allá —dice Leonor Mena.
Vicente Sotelo logró llevar la máquina robada hasta el Yonke Fénix, localizado a la entrada de Ciudad Juárez. Muchas manos tocaron la fuente: la bajaron, la metieron, la pesaron y la deshuesaron. Estuvo por las calles del centro, por los caminos de terracería, por la carretera. En los patios del yonke quedaron esparcidas las perlitas de la fuente radiactiva y nadie imaginaba el peligro. Uno de esos hombres del yonke fue Antonio Fabela, un joven de veintitrés años que siempre andaba uniformado con un overol. Martha Ávila aún lo recuerda llegando por las tardes, todo manchadito de aceite negro. Hijo de su comadre la Sanjuana, al muchacho lo conocía de toda la vida. Juran que Antonio Fabela murió meses después por culpa de la radiación del cobalto-60.
—Se le empezó a caer el cabello, problemas de la piel, y ya cuando fue al doctor le dijeron que tenía cáncer de piel. Después empezó a relacionar el cobalto, porque otros trabajadores del yonke empezaron a tener problemas de salud. —dice Martha Ávila.
Antonio Fabela duró solo siete meses vivo, su madre Sanjuana y Martha Ávila lo vieron morir muy rápido. Hoy se sabe que los empleados más afectados fueron los que trabajaban en el yonke y los de las dos empresas de fundición a las que vendieron el material contaminado: Aceros de Chihuahua y Falcón de Juárez. La primera fabricó toneladas de varilla con las que se levantaron miles de casas en México. Otro reporte del IMSS da cuenta de que, el 12 de abril de 1984, la Secretaría de Salud canceló las operaciones del Yonke Fénix y prohibió la entrada a los trabajadores. Excepto a tres empleados convocados a trabajar, ya que estaban “bajo la vigilancia y en completa seguridad de que no hay riesgos”, se lee en los reportes del expediente.

El edificio de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un bloque café sin forma, pero que aún conserva las siglas originales color oro en la entrada principal: CNSNS. Aunque están ahí desde siempre, los vecinos
de la calle Barragán, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, no saben qué significan.
La primera vez que me citaron, los árboles que llegaban hasta el cuarto piso me obstruyeron la mirada, así que empecé a preguntar a la gente del barrio dónde podía encontrar la Comisión. Ni uno solo sabía que existía, y pelaron los ojos porque la palabra “nuclear” sí que asusta. “¿Y ahí hacen radiación?”, me preguntó un vecino mayor que paseaba a su perro una mañana de 2022. Las paredes de la entrada están recubiertas de madera que ha perdido su brillo, y aún hay persianas de plástico que fueron blancas y se han vuelto amarillas. El edificio también es oscuro y, cuando entran destellos de luz, se alcanza a ver cómo revolotea el polvo acumulado sobre aquellos muebles de los años setenta. Un laberinto de cubículos austeros, donde hay alguna mesa, sillas viejas, muebles de madera y computadoras de escritorio que dejaron de funcionar hace tiempo. La única manera de entrar a la CNSNS es mediante peticiones de información para acceder a alguno de los
expedientes que resguarda celosamente.
“Es la primera vez que alguien viene a ver este expediente”, dice una empleada que me acomoda en una de las salas de juntas, la cual se ha convertido en una suerte de almacén de cajas. Trae en la mano cuatro expedientes color manila, a los que el paso del tiempo ha comenzado a deshacerles las esquinas de las hojas. Durante muchos años se mantuvieron como secreto de Estado, pero en diciembre de 2023 se cumplen cuarenta años del robo y accidente de cobalto-60. Tal vez fue eso o que mis solicitudes para acceder terminaron por abrirlos. Me acompaña —vigila— un ingeniero muy joven de respuestas cortas. Revisa hojas con mediciones y números, pero también me observa mientras reviso el expediente. Dice que es la primera vez que escucha sobre el caso de cobalto-60. Los nuevos científicos también se han olvidado de él.
Hay más de quinientas hojas que se sostienen con clips. Cada vez que saco una, parece que se va a deshacer como pastel en las manos. Aparecen mapas, números ilegibles e informes médicos difíciles de leer, ya que la tinta de la máquina ha comenzado a correrse. A pesar de la lectura complicada, el expediente está cargado de revelaciones. El mismísimo general Jorge Carrillo Olea, subsecretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid —y creador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la agencia de espionaje mexicana—, dejó bitácoras que cuentan la magnitud de esta historia. Carrillo Olea hoy tiene 85 años y vive retirado en su casa de estilo mexicano en Cuernavaca, Morelos, un lindo lugar soleado al sur de la Ciudad de México. En una breve entrevista —no porque no quiera, sino porque dice que ya no recuerda tanto— me lanza una frase: “La historia no tiene dueño”, y enseguida me pregunta por qué me interesa un tema del que ha pasado tanto tiempo.
—¡Ya pasaron… como cincuenta años! —calcula—. Y recuerdo muy poco. Pero la gente estaba muy asustada, no era para menos. Además, fue un circo mediático. Se organizaron reuniones de urgencia, pero lo más importante para nosotros era rastrear de dónde venía el equipo, porque parecía que había entrado ilegalmente a México.
Las páginas del expediente están llenas de palabras como “hemoglobina” y “glóbulos blancos”; de análisis médicos para determinar quiénes serían los ingenieros que tomarían sus equipos con rumbo a Ciudad Juárez. Se eligieron cuadrillas de hombres muy jóvenes de la CNSNS que tuvieran salud suficiente para aguantar la radiación. Uno de esos jóvenes fue el ingeniero mecánico Andrés Rocha Barajas, de veintiséis años, que acababa de llegar de Michoacán; recuerda en entrevista, sonriente y hasta nostálgico, que fue su “estreno” en los temas nucleares mexicanos.
—Fue muy fuerte, el primer reto era iniciar la recolección de material, ese era el principal riesgo que tenía esa contaminación. Nosotros llegamos a hacer la recolección del yonke y Aceros de Chihuahua, y, para empezar, […] estaba muy fuerte la contaminación en el yonke, todos los pellets esparcidos. Fuimos con detectores a hacer la limpieza —recuerda.
Rocha Barajas fue uno de los ingenieros que tuvieron contacto con Vicente Sotelo y su amigo Ricardo Hernández, los choferes de la pick-up con la fuente de cobalto-60, acusados de robo. Estuvo tres meses moviéndose con un detector de material radiactivo en las carreteras, en el Yonke Fénix y finalmente en el desierto de Samalayuca, donde ayudó a enterrarlo. —Fue difícil, mucha materia y radiación y con riesgo a la salud, pero nosotros estábamos protegidos con nuestras herramientas de trabajo. Se nos hacían estudios antes y cuando llegábamos y salíamos. No tuvimos radiación.
Trabajaban en cuadrillas de cinco o seis personas, así que se iban rotando para evitar la exposición a la radiación. Empezaban a las siete de la mañana, porque en el norte el sol sale muy temprano, y terminaban a las ocho de la noche,
con el cielo limpio de Samalayuca. El trabajo fue tan exhaustivo que terminaron cavando con pico y pala, y echándoles tierra a los sarcófagos que construirían después para enterrar el material nuclear. Al ingeniero Rocha Barajas el accidente no lo espantó, y actualmente es subdirector de Servicios Generales de la CNSNS.
Otro de ellos fue el ingeniero Gustavo Molina, quien también iba empezando su carrera en el rubro nuclear, y quizás uno de más renuentes a hablar de esta historia. Solo accedió a contestar un cuestionario por correo electrónico, y en sus respuestas entiendo que la prensa, que cubrió el accidente, lo dejó marcado y un poco asustado.
“Para mí los primeros días del accidente fueron muy estresantes. La razón es que había mucha información en la prensa y en la televisión, siempre nos movíamos con periodistas alrededor y no sabíamos a ciencia cierta lo que estaba pasando. También era mi primera vez actuando como responsable en un accidente. Conforme fuimos investigando el origen de los sitios con contaminación, las cosas fueron tomando un cauce más normal, dentro de la anormalidad del accidente”, escribe Molina.

Al principio, el Yonke Fénix, Aceros de Chihuahua y Falcón de Juárez enterraban la basura nuclear donde se pudiera, como en terrenos aledaños a la cárcel municipal de Ciudad Juárez o un campo de béisbol cercano a Aceros de Chihuahua. En un cable enviado a la Secretaría de Energía en marzo de 1984, la CNSNS advirtió que el material seguía en predios al aire libre o cercanos a áreas pobladas donde las personas estaban recibiendo dosis de radiación más arriba de los niveles naturales. El cementerio terminó instalado en el desierto de Samalayuca. Y fue cuando apareció el miedo a las nubes.
El gobierno de Chihuahua lo instaló en un lugar llamado La Piedrera, un vasto terreno de 103 hectáreas. Un informe de la Secretaría de Salud de 1985 detalla que se construyeron siete celdas de quince por cuarenta metros, con fosa de desplante, muros y una tapa de concreto armado. Después de una labor de meses de recolección, fueron sepultadas 36 000 toneladas métricas de desechos radiactivos, entre los que se encontraban 2 930 toneladas de varilla contaminada provenientes de Aceros de Chihuahua; también enterraron doscientas toneladas de las bases metálicas de la fundidora Falcón de Juárez, 1 950 toneladas de chatarra del Yonke Fénix y 29 181 toneladas de basura y tierra contaminada. Entre los desechos que yacen bajo tierra están 860 tambos con gránulos de cobalto que fueron recuperados por toda Ciudad Juárez. En el expediente hay fotografías que no habían salido de los cubículos de la CNSNS. Son pequeñas imágenes pegadas sobre hojas blancas, y a
mí me impacta el color que conservan, a pesar de que han comenzado a volverse verdosas y sepias.
En las fotos, tres hombres mayores con botas picudas, sombrero y pantalones de mezclilla ajustados cargan a mano pelada tambos de metal color verde que tienen pintadas las letras “CO.6 Mat”, material con cobalto-60. Recuerdan a los liquidadores de Chernóbil, los que limpiaron con trajes blancos toda la zona de la actual Ucrania. Aquí fueron los propios ejidatarios de Samalayuca quienes hicieron el trabajo junto con personal de la CNSNS porque no se daban abasto. En el suelo arenoso y amarillo se ve un hoyo de al menos un metro y medio de profundidad. Adentro está otro de los ejidatarios; cava lo que parecería su propia tumba. En la siguiente foto, el tambo de material radiactivo ya descansa adentro.
La CNSNS informó en un escrito enviado al entonces gobernador, Óscar Ornelas Kuchle, que el 23 de agosto de 1985 terminaron el traslado de la basura nuclear. Hoy, los restos de ese accidente yacen bajo el desierto de Samalayuca, en el kilómetro 114 del desierto de Mexicali y en el Estado de México. Las páginas del expediente cuentan que el presupuesto total fue de 120 millones de viejos pesos. Hoy ni por Google Maps es posible recorrer la zona de La Piedrera para ver ese pedazo de tierra donde fue enterrado el cobalto-60. Solo una marca en el mapa indica “Cementerio Nuclear La Piedrera”. Tal vez ha sido la falta de acceso lo que ha despertado la leyenda entre los lugareños de que el cobalto ha atraído objetos voladores que por las noches bajan por el metal enterrado.

Según un informe de la Secretaría de Salud y la CNSNS, otra de las tragedias de esta historia fueron las casas y bardas que se levantaron en León, Tula, Aguascalientes, Culiacán, Fresnillo, Río Grande, Mexicali y Maquixco. Gracias a las páginas del informe se sabe que en León se construyeron —con siete toneladas de varilla— las columnas de la central de abasto, o las bardas de dos casas en la avenida Tezozómoc y en la calle Cabildo de Mexicali. Que después fueron demolidas y sus restos trasladados a los cementerios nucleares del norte de México en 1985. Que las operaciones se vieron retrasadas por la lentitud con que se elaboraron los contratos y los pagos a los trabajadores. En estas páginas se puede leer cómo la CNSNS incluso advertía que los retrasos podrían llegar a convertirse en un problema político para el país.
Intentaron solucionar los problemas, pero cuando se resolvía uno, llegaba otro: “Dejamos el lugar libre de escombros y borrando las huellas de la maniobra”, firma el 15 de abril de 1985 el Departamento de Salud Ambiental de Mexicali. Más adelante, en otra carpeta, encuentro otro documento. “Al hacer un recorrido por la colonia Mártires de Río Blanco, en Naucalpan, me encontré con el problema de la señora Oliva Silva, quien compró en una tlapalería de la localidad varilla que, al parecer, está contaminada con radiactividad, motivo por el cual un familiar se encuentra en estado de salud muy delicado”, dice un comunicado de Luis Priego Ortiz, entonces delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Este es uno de los cables de los que está repleto el expediente. Cuando la noticia de las varillas corrió como bomba nuclear, empezaron a llegar los reportes de la gente aterrorizada. La verdad es que los reportes destrozan el corazón. Nombres y apellidos de quienes perdieron sus casas que habían construido de a poquito. Sí, porque México es un país acostumbrado a levantar sus casas con las manos y entre vecinos.
“Es conveniente destacar que la fase intensiva de este proceso se registró del día 10 de marzo al 27 de abril de 1984, como lo revela el cúmulo de casos positivos que ascendió a 255 domicilios, donde se localizó varilla radiactiva”, firma la Secretaría de Salud de Baja California. “Se nos comunica la demolición de una casa habitación con aproximadamente cuatro o cinco toneladas de varilla contaminada, esta Comisión recomienda que esta varilla contaminada sea trasladada a La Piedrera”. Hasta el día de hoy, la CNSNS continúa recibiendo reportes de ciudadanos que aseguran que alguno de sus familiares enfermó de cáncer porque su casa fue construida posiblemente con varilla contaminada. Aún se destinan personal y recursos económicos para medir la radiación en el lugar. Según la CNSNS, en el país había 462 casas en dieciséis estados que estaban cimentadas con las varillas radiactivas que consideró que tenían niveles de radiación aceptables.

Me encuentro con Mario Pinto en un Sanborns de Coyoacán, en la Ciudad de México, un sábado de enero de 2023, a las ocho de la mañana. A pesar de la hora, está sonriente y emocionado. Pinto trabajó durante más de dos décadas en la CNSNS, como jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, pero cuando llegó la administración de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, les dieron el adiós a empleados de carrera como la suya. Cuenta que, aunque muchas casas se destruyeron porque fueron edificadas con la varilla, la mayoría de ellas no tenía dosis letales; sin embargo, se consideró la demolición porque resultaba “conveniente políticamente”.
—Imagínate que llegabas a tu casa y hay radiación, y lo primero que oyen es el Geiger y suena tictac, ¿quién va a querer vivir en esa casa? En muchas no iba a pasar nada, pero también ponte a ver si después a la gente, por otras cuestiones, no por la radiación, le diera cáncer —dice.
Pinto considera que, lógica y científicamente, no había razón para temer lo peor.
—Y esa es una de las cosas de la radiación. ¿A qué le tiene miedo la gente? A lo que no se ve. La radiación no se ve, no se huele ni se puede tocar. Es un fantasma. De hecho, con los años, los periódicos mexicanos rebautizaron este caso como “el Chernóbil mexicano”.
Pero ha sido difícil para los científicos traducirnos, con lenguaje coloquial, qué pasó aquellos meses de 1983 y 1984. Han dejado claro que este accidente radiológico fue muy diferente al de la planta nuclear de Chernóbil, que expulsó materiales
radiactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que abarcó toda Europa.
El doctor Benjamín Leal, de la UNAM, revisa conmigo los números de radiación que recibió la gente en esos años. Es difícil hacer comparaciones, pero me da un ejemplo: la Ciudad de México recibe una contaminación promedio de 0.01 milirrem, una unidad para medir la carga eléctrica que produce la radiación en un volumen. Por ejemplo, en 1984, una radiografía de tórax tenía una exposición de sesenta milirrem y subirte a un avión, uno por cada hora de vuelo. En los patios de Aceros de Chihuahua, explica, hubo zonas que alcanzaron hasta doscientos milirrem. En algunos espacios de trabajo, como el Yonke Fénix, se midieron hasta setecientos.
—Ese era un valor muy alto y preocupante. Si alguien estuviera sobre esa varilla ya habría daños que podían ser malestares estomacales, moretones, y si la persona tiene herencia familiar o tenía cáncer, se hubiera agravado —dice el doctor Leal.
Mario Arturo Reyes, actual director de Seguridad Radiológica de la CNSNS, explica que no todo fue una pérdida. A raíz del accidente se aceleró la publicación del Reglamento General de Seguridad Radiológica. Desde noviembre de 1988 se les permitió inspeccionar y revisar el material radiactivo que entra al país y también aplicar sanciones.
—¿Qué pasaría si hoy el doctor Abelardo Lemus ingresara en su carro con una máquina de cobalto-60 de cinco
mil dólares? —le pregunto al ingeniero Reyes.
—Asumiendo que la hubiera pasado, ya está tipificado en el Código Penal; entonces, ya sería un caso de la Fiscalía
General. Ahorita ya es robo de material radiactivo e incluso se tipifica como terrorismo —responde.
En 1977, dice, no era tan raro este tipo de actos, ya que los médicos utilizaban estas fuentes para el tratamiento de cáncer sin que hubiera una regulación. No era con dolo, porque no se conocían los efectos como ahora. Era común en las clínicas de la frontera, las cuales eran populares por recibir a pacientes de Estados Unidos que se trataban en los estados fronterizos, ya que era más barato. Reyes, quien también lleva más de dos décadas en la CNSNS, recuerda que en su momento sí acusaron a Vicente Sotelo de robo, pero Abelardo Lemus no logró acreditar que Vicente Sotelo real-
mente haya hurtado la fuente radiactiva.
—Y creo que él vive por ahí, creo que tenía una tienda. Tuvo problemas, creo que hasta se divorció, tuvo muchos problemas personales por esta situación que se le acusó. Pero, repito, lo que él declaró y lo que él pudo probar es
que no lo hizo.
A cuarenta años, Vicente Sotelo es apenas un recuerdo para los vecinos de la colonia Bellavista, un culpable indefendible para algunos. Según el expediente, su último rastro es de mediados de los ochenta. El 2 de febrero de 1984 se le realizaron sus únicos estudios hematológicos. Increíblemente, resultó asintomático. “Sin patologías relacionadas con la radiación”, dice su estudio clínico. Para 1985, la PGR lo mandó llamar, pero los vecinos confirmaron que, por miedo, se mudaba constantemente de casa. Se convirtió así en el prófugo de la Bellavista. “Fue despedido de su trabajo y desde entonces no se le pudo localizar”, concluye el expediente.

Martha Ávila ha regresado a las caminatas que dejó de hacer cuarenta años atrás por el miedo a que, si pisaba esa tierra, sus pies se desharían como en ácido. Lo hizo impulsada por un grupo de diecisiete niños con los que cada semana recorre el desierto. Mientras caminan les habla sobre los cactus, los pumas, los zorros; les enseña a tomar coordenadas para que se apropien de Samalayuca.
—A querer donde ellos viven, a cuidar el agua, a valorar los recursos que tenemos, de los que dependemos. Es bonito cuando al final del año vemos la cantidad de fotografías que tomamos de los petrograbados, de las dunas. Yo les
digo que el desierto, para nosotros…, es la vida.
Martha Ávila también sabe que probablemente estos niños tendrán que suplirla en una encomienda: pelear por su desierto. Porque después del cobalto-60 se vinieron otras invasiones, como la planta termoeléctrica que se instaló a la fuerza en 1988 y, hace dos años, una mina de cobre a cielo abierto que, si no hubiera sido por los residentes de Samalayuca, habría terminado con los médanos. Hoy, el cementerio nuclear de La Piedrera luce como lo que fue: un desierto amarillo y vasto. Los pocos matorrales nativos aparecieron ahí como si nunca hubieran sido arrancados. El único rastro que permanece es una cerca de alambre de púas y un pequeño cartel amarillo que dice “Prohibido el paso. Sitio de confinamiento de desechos radioactivos”.
Con los años, la gente se ha olvidado de que los metales enterrados estaban contaminados. Los más jóvenes desconocen lo sucedido. En 2019, periódicos locales reportaron que vecinos de Samalayuca denunciaron el robo de material que había quedado a la intemperie. Empleados de los yonkes de Juárez contaron que, en efecto, algunas personas trataban de vender piezas metálicas que, al medirlas, arrojaban radiación. Por ignorancia, como lo hizo Vicente Sotelo, tratan de repetir la historia.